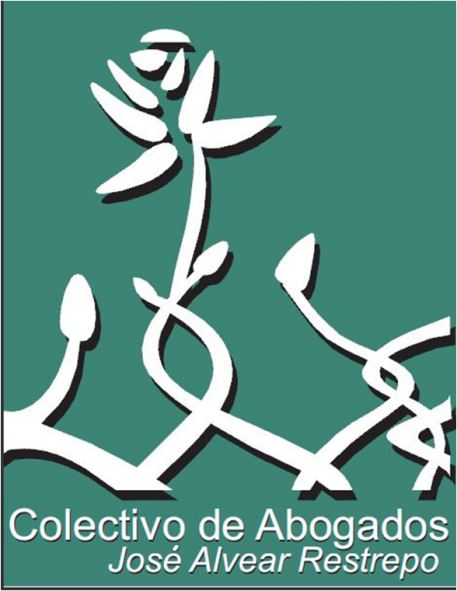Las tropas colombianas en conflictos étnicos, religiosos o nacionalistas que nos son ajenos, sólo pueden ser útiles a las estrategias que han convertido en carne de cañón a latinoamericanos a los que se les ofrece la residencia o la nacionalidad, muy a menudo después de muertos, representando a la fuerza imperial. Convertido en negocio la extraterritorialidad militar de nuestro Ejército, podrá sumar la sangre de los nuestros que morirán en guerras ajenas. No serán los generales los que mueran, sino como siempre nuestros humildes soldados. En nuestra Constitución no hay una sola norma que autorice al Ejecutivo a comprometer a Colombia en guerras ajenas ni a poner a los militares colombianos a las órdenes de mandos extranjeros, pues difícilmente se pensará lo contrario.
En el ambiente de diálogo con la insurgencia, ya es un lugar común discutir qué hacer con las fuerzas armadas en el llamado posconflicto. Recientemente se armó la clásica tormenta en el vaso de agua con las declaraciones del Presidente sobre la posible incorporación de exguerrilleros a una futura policía rural y reiteradamente se insiste por los altos funcionarios del ejecutivo que el futuro de los cuerpos armados oficiales no se está discutiendo en La Habana.
Sin embargo, al mismo tiempo el gobierno, en una extraña diplomacia orientada no por la ministra de Relaciones Exteriores sino por el locuaz ministro de Defensa, impulsa a todo vapor acuerdos de cooperación militar con la OTAN (junio de 2013) y la Unión Europea (agosto de 2014), que sí comprometen y definen en forma mucho más grave el papel y el futuro de nuestro Ejército.
Capítulo aparte es lo referente a la dependencia respecto a Estados Unidos, país que tiene una injerencia tan grande sobre los estamentos armados colombianos que hace dudar sobre el carácter realmente nacional de éstos. Baste mencionar en esta larga cadena de sumisión la participación en la guerra de Corea, la concesión de bases estadounidenses en Colombia, que en buena hora conseguimos que se declarara inconstitucional, el vergonzoso apoyo a la invasión a Irak y la práctica conversión del hegemón en un actor de nuestro conflicto interno.
Por supuesto, tales acuerdos están envueltos en una retórica referente a la paz y la seguridad, “operaciones humanitarias”, así como la llamada lucha antiterrorista, pero en realidad esconden la pretensión de convertir a nuestro país en peón de brega de las grandes potencias occidentales.
Las tropas colombianas en conflictos étnicos, religiosos o nacionalistas que nos son ajenos, sólo pueden ser útiles a las estrategias que han convertido en carne de cañón a latinoamericanos a los que se les ofrece la residencia o la nacionalidad, muy a menudo después de muertos, representando a la fuerza imperial. Convertido en negocio la extraterritorialidad militar de nuestro Ejército, podrá sumar la sangre de los nuestros que morirán en guerras ajenas. No serán los generales los que mueran, sino como siempre nuestros humildes soldados.
En nuestra Constitución no hay una sola norma que autorice al Ejecutivo a comprometer a Colombia en guerras ajenas ni a poner a los militares colombianos a las órdenes de mandos extranjeros, pues difícilmente se pensará lo contrario.
Por el contrario, nuestra Carta Política, amén de consagrar la paz como derecho fundamental de los ciudadanos y como deber del Estado, contempla que la política exterior del país se fundamenta en la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, debiendo orientarse hacia la integración de América Latina y El Caribe.
Es entendible entonces el desconcierto de otros gobiernos de la región que no comprenden cómo se minan desde adentro proyectos autónomos como UNASUR, la CELAC en los que está comprometido nuestro país.
Cuando después de más de 50 años de guerra fratricida, apenas ahora las élites dominantes parecen estar entendiendo la naturaleza del conflicto, no es para nada razonable asumir compromisos con guerras que no son nuestras, enmarcadas en una compleja problemática geoestratégica, en remanentes del colonialismo y en complicadísimas raíces internas de los países involucrados.
Así como en 1964 los gobiernos colombianos graduaron de enemigo a un grupo de campesinos organizados en zonas de autodefensa a las que fueron relegados por olas anteriores de violencia oficial, ahora pretenden que se derrame sangre colombiana en zonas tan remotas como Somalia, Ucrania, Afganistán o cualquier otro lugar en que quieran intervenir la Otán, la Unión Europea o la potencia del norte. Tal vez así logren que el jihadismo más radical, que por suerte no ha tenido como objetivo a Latinoamérica, ahora sí se fije en nuestro país; entre otros conflictos que pueden despertar en lugar de agradecimientos, repudios contra nuestro pueblo, por irresponsables decisiones de nuestro gobierno.
Es la hora de discutir ampliamente estos temas, actuar con patriotismo, pensando en los intereses nacionales y de exigir que el destino de nuestras fuerzas armadas no se siga diseñando en Washington, París o Londres.